Viernes, 3 de septiembre de 2010
Lo confieso: estoy empezando a escribir (son las cinco de la mañana), no tengo ni la menor idea de qué seguirá, si es que sigue algo, ni de por cuánto tiempo seguirá, ni de hasta cuándo necesitaré, desearé y sentiré el impulso de seguir. Y ni la intención ni, menos aún, la finalidad están en absoluto claras. Difícilmente podría dar una respuesta a la pregunta de «¿para qué?». En el momento en que me senté ante el ordenador, no había ningún tema nuevo y candente que rumiar y digerir; ningún libro que escribir ni ningún material antiguo que revisar, reciclar o actualizar; ningún entrevistador o entrevistadora cuya curiosidad hubiera que saciar; ninguna conferencia que tuviera que perfilar por escrito antes de ser pronunciada; ninguna petición, ningún encargo y ningún plazo límite de entrega… En definitiva, no había ni siquiera un lienzo recién montado que hubiera que llenar de contenido, ni un bulto de materia amorfa que moldear y al que dar forma.
Supongo que preguntarse «¿por qué?» es más indicado en este caso que preguntarse «¿para qué?». Causas para escribir hay muchas: larga es la fila de candidatas que aguardan a ser anotadas y seleccionadas. La decisión de ponerse a escribir está, pues, «sobredeterminada», por así decirlo.
Para empezar, no he sabido aprender otro modo de vida más que el de la escritura. Un día sin escribir o anotar algo se me antoja un día desperdiciado o criminalmente abortado: un deber incumplido, una vocación traicionada.
Además, el juego de las palabras es para mí el más celestial de los placeres. Es un juego del que disfruto con locura, y el goce alcanza su cima cuando, tras barajar y repartir de nuevo las cartas, me llega una mala mano y me veo obligado a devanarme los sesos y a esforzarme de verdad para llenar los vacíos y sortear las trampas. No importa el destino de ese viaje: lo que da sabor a la vida es estar en movimiento y saltar (o derribar) los obstáculos del camino.
Otra causa: al parecer, soy incapaz de pensar sin escribir… Supongo que, antes que escritor, soy lector: hay toda una serie de retazos, fragmentos, partes y pedazos de ideas que pugnan por nacer, cuyos fantasmagóricos (aterradores, incluso) espectros se arremolinan, se amontonan, se condensan y se disipan una y otra vez, y que sólo al ser captados y atrapados por nuestros ojos, podemos inmovilizar, fijar y acotar dentro de unos contornos. Y deben escribirse uno detrás de otro para que la idea —redondeada hasta encajar dentro de unos mínimos tolerables— nazca por fin, o para que, en caso contrario, sea abortada o —si ha llegado ya muerta a este mundo— enterrada para siempre.
Por otra parte, aunque me encanta la soledad cuando es voluntaria, detesto la que tengo que sufrir contra mi deseo. Desde que Janina se fue, he llegado a tocar el más abismal fondo de la soledad no querida (si es que esta tiene algún fondo), allí donde se juntan su más acre sedimento de amargura con sus más tóxicos efluvios. El rostro de Janina es la primera imagen que veo al encender mi ordenador de sobremesa, así que desde el momento en que abro el Microsoft Word no hago más que entablar un diálogo. Y dialogando es imposible que me sienta solo.
Como último y no menos importante motivo, sospecho que soy un grafómano por vocación o por formación… un adicto que necesita su dosis diaria para no arriesgarse a padecer los tormentos del síndrome de abstinencia. Ich kann nicht anders. Y esa es probablemente la razón subyacente que hace que la búsqueda de razones resulte tan desesperada e infructuosa como ineludible.
En cuanto a los demás motivos y causas, puedo decir que son ciertamente incontables y que, por lo que yo sé, su número continúa creciendo a diario. Entre los que figuran en un lugar más destacado en este momento, está la sensación cada vez más nítida de que ya he vivido todo lo que tenía que vivir y ya he hecho todo aquello que mis inmoderadamente moderadas capacidades me permitían o me facilitaban hacer, de manera que ya ha llegado la hora de aplicarme a mí mismo la recomendación de Wittgenstein y guardar silencio sobre aquellas cosas de las que no puedo o no sé hablar (diría más: sobre aquellas cosas de las que no puedo o no sé hablar responsablemente, es decir, con la convicción genuina de que tengo algo útil que ofrecer al respecto). Y las cosas de las que no puedo hablar coinciden, por desgracia cada vez más, con aquellas de las que, hoy en día, más vale la pena decir algo. Mi curiosidad se niega a jubilarse, pero tampoco puedo hacer nada para que mi capacidad para satisfacer dicha curiosidad (o, cuando menos, para aplacarla y mitigarla) no me abandone: ni siquiera podría engatusarla o tratar de convencerla de que se quedara conmigo. Las cosas fluyen demasiado deprisa como para que propicien esperanza alguna de darles alcance. Por eso las cartas no me deparan ya ningún tema nuevo de estudio, ningún objeto original para un análisis en profundidad que le haga verdaderamente justicia. Y no es ni mucho menos porque escaseen los conocimientos disponibles para tal tarea, sino justamente por lo contrario: porque son tantos que superan y desafían todo intento de mi parte por absorberlos y digerirlos.
Quizás esa imposibilidad de absorción sea producto del envejecimiento y del decaimiento de fuerzas: una cuestión total o principalmente física y biológica, motivada en última instancia por los cambios en el estado de mi propio cuerpo y de mi propia psique (una hipótesis bastante verosímil y que resulta más creíble aún, si cabe, porque tengo la impresión de que los recursos necesarios para obtener y procesar nueva información, que en mi juventud se presentaban en forma —por así decirlo— de unos pocos billetes de elevado valor monetario cada uno de ellos, se suministran hoy en día en forma de infinidad de pequeñas monedas de cobre, una calderilla tan increíblemente voluminosa y pesada en conjunto como abominablemente limitada en lo que a su poder adquisitivo se refiere, lo que la convierte, por emplear la expresión de Günther Anders, en «supraliminal» para un cuerpo envejecido y una psique que se cansa con facilidad como la mía). Nuestra época destaca por pulverizar todo, aunque nada tan a fondo como la imagen del mundo, una imagen que se ha vuelto tan puntillista como la de la propia época que la está rayendo y reduciendo a polvo.
Tengo la sensación de que este fragmentado mundo de hoy está por fin (y después de tanto tiempo) a la altura de quienes tratan de pintar su retrato. Me viene a la mente una vieja fábula india en la que media docena de personas, tras encontrarse un elefante en su camino, intentan hacerse una idea de la naturaleza del extraño objeto con el que han topado. Cinco de ellas son ciegas y ninguna tiene brazos suficientemente grandes como para alcanzar a tocar y palpar todo aquel animal, por lo que no pueden formarse más que impresiones dispersas del mismo, y resulta que la única que tiene los ojos bien abiertos para verlo es muda… Recuerdo también la advertencia que lanzara Einstein, cuando comentó que, aunque una teoría puede ser demostrada, en principio, mediante experimentos, no hay senda que nos conduzca directamente de los experimentos al nacimiento de una teoría. Eso bien lo sabía Einstein. Lo que nunca se figuró (ni podía haberse figurado) fue el advenimiento de un mundo —y de un modo de vivir-en-el-mundo— compuesto únicamente de experimentos, sin teoría alguna con la que concebirlos ni orientación fiable sobre cómo ponerlos en marcha, cómo continuar con ellos y cómo evaluar sus resultados…
Después de todo, ¿qué diferencia hay entre vivir y dar explicaciones sobre la vida? No haríamos mal en seguir un consejo de José Saramago, toda una fuente de inspiración que he descubierto recientemente. En su propio «casi diario» reflexiona del modo siguiente: «Creo que todas las palabras que vamos pronunciando, todos los movimientos y gestos […] que hacemos, cada uno y todos juntos, pueden ser entendidos como piezas sueltas de una autobiografía no intencional que, aunque involuntaria, o por eso mismo, no es menos sincera y veraz que el más minucioso de los relatos de una vida pasada a la escritura y al papel».
Pues eso mismo.
En Esto no es un diario
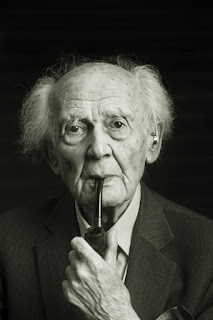














0 Comentarios